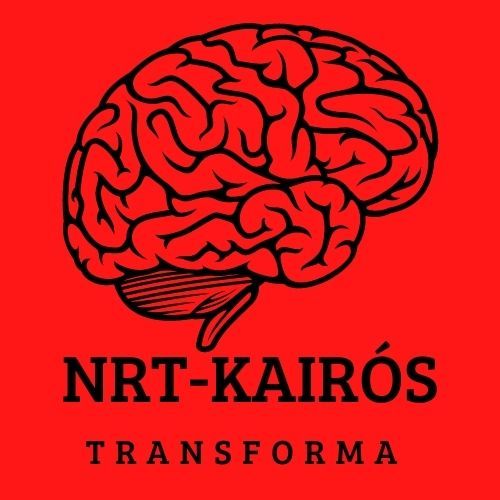
Fecha de Elaboración: 17/10/25
PERCEPCIÓN DEL RIESGO LABORAL:
Perspectiva Neurocientífica

1.- Introducción: ver no siempre es percibir
En los entornos industriales y operativos de alto riesgo, el cerebro humano se enfrenta a una avalancha de estímulos sensoriales: luces intermitentes, ruidos de maquinaria, vibraciones, señales de advertencia, conversaciones simultáneas y demandas cognitivas múltiples. Sin embargo, de todo ese flujo constante de información, solo una pequeña fracción logra acceder a la conciencia. Este proceso selectivo es obra de un sistema neurocognitivo sofisticado: la atención.
Desde la neurociencia cognitiva, la atención puede entenderse como el filtro biológico que organiza la realidad, separando lo relevante de lo irrelevante, lo urgente de lo accesorio. Como explica José Luis Quintanar en Neurofisiología básica, el sistema nervioso no puede procesar simultáneamente todos los estímulos; por tanto, activa mecanismos de selección, inhibición y priorización que optimizan la supervivencia. Dicho de otra manera: el cerebro no percibe el mundo tal como es, sino como necesita percibirlo para actuar con eficacia.
Este principio tiene consecuencias profundas para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). La atención es la base neurocognitiva de toda conducta preventiva. Ver un peligro no garantiza percibirlo como riesgo, y percibirlo no garantiza actuar de forma segura. Entre mirar y comprender existe una brecha que se llama procesamiento atencional.
La paradoja del “ojo que no ve”
Francisco Mora (2015) advierte que “solo se aprende aquello que emociona”. La emoción es el combustible de la atención: dirige la mirada, amplifica la alerta y graba la información en la memoria. Sin emoción ni interés, el cerebro entra en modo automático y deja de percibir. En ambientes rutinarios o monótonos como líneas de producción o actividades repetitivas el sistema atencional se habitúa y se apaga parcialmente, un fenómeno conocido como ceguera inatencional (inattentional blindness).
En estos casos, el colaborador puede ver una fuga, una herramienta mal ubicada o un cable suelto, y sin embargo no procesarlo como peligro, porque su foco atencional estaba capturado por otro estímulo: una conversación, una orden, un pensamiento o la propia fatiga.
El neurocientífico David Eagleman, en El cerebro. Nuestra historia, señala que el cerebro “no reproduce la realidad, la interpreta”, construyendo versiones simplificadas del entorno según sus expectativas, emociones y hábitos previos. Por eso, cuando la mente está sobrecargada o distraída, literalmente “deja de ver” lo que no encaja en su patrón habitual de atención.
Entre el estímulo y la acción: el instante decisivo
Desde la perspectiva neurofisiológica, la atención actúa como un puente entre la percepción y la conducta. Los estímulos sensoriales (visuales, auditivos, táctiles) ingresan por los receptores y son procesados por vías neuronales ascendentes hasta llegar a la corteza asociativa parietal y frontal, donde se les otorga significado.
Si el estímulo es interpretado como relevante o amenazante, el sistema límbico activa la respuesta emocional, y la corteza motora prepara la acción preventiva. Pero si el estímulo no es detectado por el sistema atencional por distracción o saturación, el proceso queda incompleto. No hay emoción, no hay memoria, no hay reacción.
En ese microsegundo de desconexión se decide el futuro de una jornada: la prevención o el accidente.
2.- Claves neurocognitivas para entender la percepción del riesgo
Comprender cómo el cerebro percibe, filtra y responde ante los peligros permite construir una cultura de seguridad más efectiva y humana.
La percepción del riesgo no es un reflejo exacto de la realidad, sino una construcción neurocognitiva condicionada por factores biológicos, emocionales y contextuales. En otras palabras, no percibimos lo que está frente a nosotros, sino lo que nuestro cerebro considera importante para sobrevivir o actuar.
En entornos de alto riesgo, esta verdad neurocientífica se traduce en una implicancia crítica: la prevención depende menos de lo que se ve, y más de cómo se entrena el cerebro para ver.
2.1.- La percepción del peligro es selectiva y subjetiva
El cerebro humano no capta el mundo como una cámara de video. Su función no es registrar todo, sino seleccionar lo relevante para la acción inmediata. Según José Quintanar, el sistema nervioso filtra más del 90% de la información sensorial antes de que llegue a la conciencia. Este proceso de filtrado ocurre en fracciones de segundo, coordinado por redes neuronales de atención y vigilancia que operan entre el tronco encefálico, el tálamo y la corteza prefrontal.
El Sistema Reticular Activador Ascendente (SRAA) regula el nivel de alerta general. Si su activación es baja (por fatiga, monotonía o somnolencia), la percepción disminuye. Si es excesiva (por estrés o amenaza constante), el cerebro se sobreexcita y se dispersa. En ambos extremos, el colaborador pierde precisión perceptiva y puede dejar de notar señales críticas.
De acuerdo con Francisco Mora, la emoción es el motor de la atención. Un estímulo cargado de valor emocional como un ruido inesperado, un olor extraño o un cambio abrupto en la máquina activa el sistema límbico, priorizando su procesamiento. En cambio, los estímulos neutros o repetitivos se “silencian” neuronalmente, fenómeno conocido como habituación perceptiva.
Además, la corteza prefrontal determina qué merece atención según las metas y la motivación del momento. Si el colaborador está preocupado por cumplir una meta de producción o distraído con un pensamiento ajeno a la tarea, su foco se desvía.
La experiencia previa también modula la percepción: el cerebro reconoce patrones de riesgo solo si antes ha aprendido a asociarlos con consecuencias negativas. Este aprendizaje depende de la neuroplasticidad, que refuerza sinapsis en las áreas corticales asociadas con la atención, la emoción y la memoria.
En resumen, lo que llamamos “peligro” no siempre se percibe como tal. El cerebro interpreta los estímulos según su historia, su estado emocional y sus prioridades momentáneas.
De ahí nace la llamada ceguera inatencional (inattentional blindness): un fenómeno ampliamente documentado en neurociencia cognitiva (Simons & Chabris, 1999), donde un estímulo presente en el campo visual no se percibe porque no entra en el foco atencional.
En la práctica laboral, esto explica por qué un conductor puede pasar frente a una señal roja sin verla, o un técnico puede no detectar una fuga visible: el cerebro no ignoró por descuido, sino por saturación selectiva.
🧠En seguridad, la mente humana ve lo que busca. Si el riesgo no está en el mapa mental del colaborador,
no existe para su conciencia.
2.2.- El cerebro es un procesador limitado
Como describe el neurocientífico Joaquín Fuster, la corteza prefrontal actúa como un centro de orquestación entre la percepción, la memoria y la acción. Sin embargo, esta red tiene capacidad limitada. No puede atender a múltiples estímulos con igual intensidad, ni mantener una vigilancia prolongada sin degradarse.
En situaciones de sobrecarga sensorial, ruido, múltiples pantallas, alarmas simultáneas, el sistema cognitivo entra en saturación y empieza a filtrar erróneamente. Los estímulos menos llamativos, pero potencialmente peligrosos, quedan fuera del foco consciente.
Cuando el colaborador está fatigado o estresado, su memoria de trabajo (encargada de sostener información relevante a corto plazo) se reduce drásticamente. Esto genera lapsos atencionales, olvidos de pasos del procedimiento o errores automáticos, como omitir una verificación crítica.
Neuroanatomía y evidencia funcional (Clark, Boutros & Méndez, El cerebro y la conducta, 2012) muestran que la atención requiere la coordinación de tres grandes redes:
-
Red de alerta tónica: mantiene el estado de vigilia general.
-
Red ejecutiva frontoparietal: dirige el foco atencional hacia objetivos específicos.
-
Red de orientación: selecciona estímulos relevantes y suprime los irrelevantes.
Cuando una de estas redes se ve comprometida por sueño, estrés térmico o carga cognitiva excesiva, la percepción del riesgo disminuye significativamente.
En la práctica, esto significa que un colaborador no “elige” distraerse: su cerebro simplemente prioriza recursos limitados para mantener la estabilidad cognitiva. La atención no falla por falta de voluntad, sino por falta de energía neuronal.
🧠Fatiga + multitarea + estímulos repetitivos = mayor vulnerabilidad al error humano.
2.3.- El foco atencional se puede entrenar
Afortunadamente, la atención no es un rasgo estático: es una función ejecutiva entrenable.
La Neuropsicología de la Atención de José Portellano y Javier García (2018) evidencia que las redes frontoparietales pueden fortalecerse mediante ejercicios de focalización, alternancia y sostenimiento. Este tipo de entrenamiento genera neuroplasticidad funcional, mejorando la eficiencia de las conexiones sinápticas implicadas en la detección de estímulos críticos.
El entrenamiento atencional en Seguridad y Salud en el Trabajo se traduce en una práctica llamada neuroobservación situacional:
-
Repetición de simulacros que recrean escenarios de riesgo.
-
Ejercicios de identificación visual auditiva bajo distractores.
-
Dinámicas de “atención plena en la tarea” (mindfulness operacional).
-
Revisión guiada de accidentes pasados para reprogramar patrones de percepción.
Un operador entrenado en estos programas no solo “observa más”, sino que interpreta más rápido los indicadores de peligro, gracias a la consolidación de redes neuronales predictivas.
Como muestra Fuster, la corteza prefrontal desarrolla “códigos anticipatorios” que permiten reconocer señales mínimas antes de que se vuelvan amenazas reales.
En otras palabras: el cerebro entrenado no reacciona, anticipa.
La evidencia de la neuroplasticidad (Mora, 2015; Eagleman, 2017) demuestra que la práctica deliberada transforma físicamente las conexiones cerebrales. Esto significa que un colaborador puede aprender a percibir el riesgo de forma más eficaz, igual que un piloto experimentado identifica turbulencias con solo una vibración leve.
🧠El entrenamiento atencional es el equivalente mental del casco o el arnés: un equipo de protección
invisible que refuerza la seguridad desde dentro.
3.- Errores de percepción en la práctica laboral
La mayoría de los accidentes laborales no se originan por desconocimiento técnico, sino por distorsiones en la percepción y atención que alteran la lectura del entorno. Desde la neurociencia, estos errores no son simples “descuidos”, sino fallas del sistema cognitivo humano al procesar la información disponible.
El cerebro, como lo explica David Eagleman, no percibe la realidad en tiempo real: construye una versión simplificada, basada en predicciones, hábitos y filtros atencionales. Esto implica que los colaboradores no siempre reaccionan ante lo que ocurre, sino ante lo que su mente cree que ocurre.
En contextos de alta carga sensorial, fatiga o monotonía, esta diferencia entre realidad objetiva y percepción subjetiva puede transformarse en un riesgo crítico.
A continuación, se analizan tres ejemplos frecuentes de errores perceptivos en el trabajo, desde la perspectiva neurocognitiva y sus causas atencionales.
a) El técnico que no detecta una fuga visible
-
Situación: un técnico realiza su inspección diaria y pasa frente a una tubería con una fuga leve de gas o líquido, pero no la percibe.
-
Error de percepción asociado: ignora un estímulo evidente.
-
Causa atencional probable: fatiga, habituación o foco disperso.
Desde el punto de vista neurofisiológico, la fatiga atencional reduce la activación del Sistema Reticular Activador Ascendente (SRAA), encargado de mantener el nivel de alerta.
Cuando esta activación disminuye, los sentidos siguen recibiendo información, pero el cerebro no la procesa como prioritaria.
La habituación descrita por Quintanar como un mecanismo adaptativo para evitar la sobrecarga sensorial provoca que el cerebro “ignore” estímulos repetitivos o conocidos. Si el técnico observa siempre la misma válvula sin incidentes, su mente deja de asignarle relevancia perceptiva, incluso cuando algo cambia.
Finalmente, el foco disperso ocurre cuando el colaborador intenta atender múltiples variables simultáneamente (por ejemplo, presión, ruido, temperatura y comunicación radial). Este intento de multitarea fragmenta la atención y reduce la capacidad de discriminación visual.
En suma, la fuga no pasa inadvertida por falta de interés, sino porque el sistema atencional priorizó otra información más inmediata o emocionalmente relevante.
Como señala Francisco Mora, “el cerebro solo ve lo que la atención le permite ver”.
-
Lección preventiva:
Las tareas rutinarias deben ser rediseñadas para reactivar el interés perceptivo: rotar frecuencias de inspección, usar checklists variables, o incorporar pausas de reorientación atencional.
b) El operador que pisa una herramienta que había visto
-
Situación: un operador observa una llave inglesa en el suelo, pero minutos después la pisa y tropieza.
-
Error de percepción asociado: el objeto fue visto pero no procesado como peligro.
-
Causa atencional probable: ceguera inatencional o sobrecarga sensorial.
Este fenómeno, estudiado en neuropsicología cognitiva (Simons & Chabris, 1999), demuestra que un estímulo puede estar presente en el campo visual sin ser realmente percibido.
La ceguera inatencional ocurre cuando el foco atencional está concentrado en una tarea prioritaria, por ejemplo, monitorear una máquina o seguir instrucciones, dejando fuera de la conciencia otros elementos del entorno.
El cerebro “advirtió” la herramienta, pero no la etiquetó como amenaza.
La información llegó al sistema visual primario, pero no activó la corteza prefrontal ni el sistema límbico, por lo tanto, no generó emoción ni respuesta motora preventiva.
Cuando la mente está sobrecargada (ruido, múltiples alarmas, presión temporal), el procesamiento se vuelve automático y las zonas cerebrales de control consciente como la corteza dorsolateral prefrontal disminuyen su actividad.
Esto lleva a una pérdida de conciencia situacional, que en entornos industriales puede derivar en caídas, golpes o atrapamientos.
-
Lección preventiva:
Incorporar ejercicios de atención plena operativa (mindfulness laboral) ayuda a recuperar la presencia sensorial durante tareas rutinarias. Además, el orden visual del entorno (5S, zonificación de herramientas, limpieza de pasillos) reduce la posibilidad de errores de percepción asociados a distracciones visuales.
c) El colaborador que omite un paso del checklist
-
Situación: un colaborador experimentado realiza una verificación de rutina, pero omite un paso crítico, creyendo haberlo completado.
-
Error de percepción asociado: cree haberlo realizado.
-
Causa atencional probable: automatismo atencional y falsa memoria operativa.
Este tipo de error tiene una base neuropsicológica clara. La atención automática se activa cuando una tarea se ha repetido tantas veces que el cerebro la ejecuta sin control consciente.
En estos casos, el procesamiento se transfiere desde la corteza prefrontal (control voluntario) hacia circuitos subcorticales de automatización motora (ganglios basales).
El resultado es una ilusión de ejecución: la persona siente haber completado la acción porque su cerebro “rellena” el recuerdo de manera predictiva.
El fenómeno está vinculado a la memoria de trabajo, limitada en capacidad y duración (Fuster, 2014). Bajo fatiga o presión temporal, el cerebro no puede retener todos los pasos del procedimiento y recurre a atajos cognitivos o heurísticas.
Así, el colaborador cree haber firmado, cerrado una válvula o registrado una medición, cuando en realidad solo lo imaginó o lo recordó de una ejecución anterior.
Este tipo de error es típico en profesionales con alta experiencia: la familiaridad reduce la vigilancia cognitiva.
Como lo afirma Daniel Kahneman en Pensar rápido, pensar despacio, el sistema automático (Sistema 1) domina sobre el analítico (Sistema 2), llevando a decisiones basadas en hábitos más que en atención plena.
-
Lección preventiva:
Los procedimientos deben incluir puntos de verificación activa que rompan la automatización: verbalizar pasos, alternar roles o incluir checklists visuales dinámicos.
La atención se mantiene viva cuando el cerebro percibe novedad, desafío y retroalimentación inmediata.
- Reflexión integradora
Los errores de percepción no son fallas individuales, sino expresiones naturales de las limitaciones neurocognitivas humanas.
Cada ser humano procesa el entorno desde su biología: un sistema diseñado para sobrevivir, no para trabajar ocho horas frente a estímulos repetitivos y saturados.
Por ello, la neuroseguridad propone un nuevo enfoque:
-
Diseñar entornos alineados con las capacidades reales del cerebro humano.
-
Entrenar la atención como habilidad preventiva.
-
Gestionar el error como oportunidad de aprendizaje, no como culpa.
En palabras de Francisco Mora: “Solo se aprende y solo se previene aquello que emociona.”
🧠 “El riesgo más peligroso no es el que está frente a los ojos, sino el que el cerebro dejó de ver
porque se volvió parte del paisaje.”
4.- Ambientes que deterioran la percepción atencional
Según Clark, Boutros y Méndez en El cerebro y la conducta, el exceso o desorden de estímulos afecta la interpretación cortical. En contextos industriales, esto se traduce en:
-
Señalética visual redundante o mal jerarquizada.
-
Ruidos constantes o alarmas repetitivas.
-
Iluminación deficiente o intermitente.
-
Espacios saturados de información técnica.
Estos factores generan saturación sensorial, reduciendo la capacidad del sistema atencional para discriminar lo relevante de lo accesorio. Como señala David Eagleman, nuestra percepción es una construcción cerebral limitada: “El cerebro no reproduce la realidad; la interpreta”
5.- Estrategias neuropreventivas para mejorar la percepción del riesgo
a) Diseño consciente del entorno
-
Jerarquizar señales por color, tamaño y ubicación.
-
Reducir el “ruido visual” y mantener la coherencia estética.
-
Favorecer la iluminación natural y el contraste cromático.
b) Entrenamiento perceptivo y atencional
-
Ejercicios de atención selectiva y sostenida.
-
Simulaciones con distractores controlados.
-
Entrenamiento “ojo y foco”: prácticas de observación situacional.
c) Refuerzos multisensoriales
-
Combinar señales visuales con estímulos auditivos o táctiles.
-
Implementar sistemas de alerta redundantes: luz, sonido y vibración.
d) Manejo de la carga cognitiva
-
Protocolos simples y secuenciales.
-
Automatizar tareas repetitivas para liberar recursos atencionales.
-
Pausas neuroergonómicas para restaurar el foco.
6.- Implicaciones neuropsicológicas en la seguridad
La prevención de accidentes laborales no puede comprenderse únicamente desde el cumplimiento normativo o el control conductual. En su base más profunda, la seguridad es un proceso neuropsicológico que depende del funcionamiento coordinado de los sistemas sensoriales, emocionales, atencionales y de memoria del cerebro humano.
Como explica José Quintanar, toda percepción implica un ciclo dinámico entre receptores sensoriales, sinapsis neuronales y cortezas asociativas, donde el cerebro interpreta y da significado a lo que percibe.
Por tanto, lo que un colaborador “ve”, “oye” o “siente” no es una reproducción fiel del entorno, sino una construcción cerebral influida por la atención, la emoción y la experiencia previa.
Comprender esta dinámica es esencial para diseñar entornos seguros neurocompatibles, donde los sistemas técnicos y organizacionales respeten los límites del cerebro y potencien sus capacidades.
5.1.- La atención depende de redes neuronales distribuidas
Durante décadas se pensó que la atención era una función localizada en una región específica del cerebro. La neuropsicología moderna ha demostrado que no existe un “centro de la atención”, sino una red distribuida de estructuras corticales y subcorticales.
Según Portellano y García (Neuropsicología de la atención, 2018), esta red incluye:
-
El sistema reticular activador ascendente (SRAA): regula el nivel de alerta general y el estado de vigilia.
-
El tálamo: actúa como filtro sensorial, decidiendo qué estímulos pasan a la conciencia.
-
El lóbulo parietal: orienta la atención hacia los estímulos relevantes del espacio.
-
La corteza prefrontal: dirige la atención hacia metas específicas y suprime distracciones.
-
El cíngulo anterior: monitorea los conflictos entre estímulos y respuestas.
El funcionamiento de esta red exige coherencia sensorial y emocional. Cuando los estímulos del entorno son excesivos, contradictorios o emocionalmente cargados, el sistema atencional se satura y se fragmenta.
Esto explica por qué un colaborador puede estar frente a un riesgo evidente y no reaccionar: su atención estaba secuestrada por otro estímulo o su red cortical estaba sobrecargada.
Desde esta perspectiva, los llamados “errores humanos” no son simples actos de descuido, sino manifestaciones visibles de un desajuste neurocognitivo entre las demandas del entorno y la capacidad de procesamiento cerebral.
- Implicación práctica:
La seguridad debe diseñarse pensando en cómo funciona el cerebro, no contra él.
Reducir estímulos irrelevantes, jerarquizar señales y entrenar el foco atencional son medidas de neuroergonomía preventiva, que facilitan la integración sensorial y reducen la probabilidad de omisiones o reacciones tardías.
5.2.- Los accidentes por distracción no son errores individuales, sino fallas sistémicas
Desde la neuropsicología de la conducta, la distracción es un síntoma, no una causa.
Cada vez que un colaborador pierde el foco o comete un error, hay un conjunto de variables neurocognitivas y ambientales que lo propiciaron:
-
Sobrecarga sensorial (ruido, alarmas, luces).
-
Fatiga mental prolongada.
-
Monotonía o rutina que reduce la excitación cortical.
-
Estrés emocional que bloquea la función ejecutiva.
David Eagleman advierte que el cerebro humano está diseñado para sobrevivir en entornos naturales, no industriales. Los entornos artificiales saturados de información técnica sobrepasan los límites de su procesamiento.
Por eso, cuando ocurre un accidente, atribuirlo únicamente a la “distracción” del colaborador es ignorar la dimensión neurocognitiva del error.
Como señala Joaquín Fuster, la conducta segura emerge del equilibrio entre tres grandes redes cerebrales:
a) Perceptiva: interpreta señales externas.
b) Emocional: valora la urgencia del peligro.
c) Ejecutiva: planifica y controla la respuesta.
Si una de ellas falla por fatiga, estrés o desorganización ambiental, el sistema completo colapsa.
Por eso, la gestión de la seguridad debe evolucionar del paradigma de la culpa individual al de la responsabilidad neuroorganizacional, entendiendo que las fallas atencionales son previsibles y prevenibles mediante diseño cognitivo y entrenamiento emocional.
- Implicación práctica:
Implementar descansos neurofuncionales, protocolos de rotación cognitiva, pausas de microrecuperación y entornos sensorialmente equilibrados puede reducir drásticamente los accidentes por distracción.
5.3.- La neuroplasticidad: base del reentrenamiento perceptivo
Una de las mayores contribuciones de la neurociencia moderna a la seguridad es la comprensión de que el cerebro puede modificarse estructural y funcionalmente.
La neuroplasticidad capacidad del sistema nervioso para crear nuevas conexiones sinápticas permite reentrenar la percepción del riesgo a través de la práctica repetida, la retroalimentación emocional y la simulación.
Francisco Mora señala que el aprendizaje ocurre cuando hay emoción, atención y repetición. Por ello, los programas de formación en SST deben generar experiencias que activen la emoción preventiva, no solo la memorización técnica.
Cada vez que un colaborador vive una simulación realista de peligro, el cerebro consolida redes neuronales asociadas a la respuesta segura. Este principio, conocido como entrenamiento sináptico funcional, convierte la prevención en un hábito neurofisiológico, no solo en un mandato racional.
El feedback emocional refuerza la memoria de seguridad: al vincular una conducta segura con una sensación positiva (orgullo, logro, reconocimiento), el cerebro libera dopamina, fortaleciendo la motivación intrínseca para repetir el comportamiento.
A su vez, cuando se experimenta un susto o incidente menor, la amígdala graba la emoción negativa, convirtiéndola en un recordatorio preventivo inconsciente.
Este proceso explica por qué la repetición práctica, la simulación y el refuerzo emocional son herramientas más efectivas que la instrucción verbal para modificar conductas de riesgo.
- Implicación práctica:
Cada capacitación debería concebirse como un entrenamiento cerebral, diseñado para crear nuevas rutas neuronales de atención y respuesta.
Las simulaciones realistas, los ejercicios de observación situacional y las prácticas con retroalimentación inmediata fortalecen las conexiones sinápticas asociadas a la conducta segura.
5.4.- La neuroseguridad como nueva frontera preventiva
Las implicaciones neuropsicológicas de la seguridad laboral conducen a un nuevo paradigma: la neuroseguridad.
Este enfoque integra la comprensión del cerebro en los sistemas de gestión de seguridad y salud, con tres ejes fundamentales:
a) Neurodiseño del entorno: adaptar los espacios y estímulos a la forma en que el cerebro percibe y prioriza la información.
b) Neuroentrenamiento atencional y emocional: desarrollar hábitos preventivos mediante técnicas de neuroaprendizaje, simulación y gestión emocional.
c) Neurocultura organizacional: promover valores y liderazgos coherentes que refuercen, a través de la comunicación y el ejemplo, los circuitos neuronales del comportamiento seguro.
Como afirma David Eagleman, “el cerebro cambia según lo que repite”. Por lo tanto, cada interacción, reunión de seguridad o simulacro es una oportunidad para reconfigurar el mapa neuronal de la prevención.
🧠La neuroplasticidad permite crear cerebros preventivos a través de experiencia, emoción y repetición.
6.- Conclusión: Educar el cerebro para ver el peligro
La percepción del riesgo laboral no es un acto mecánico tampoco puramente sensorial: es una construcción neurocognitiva compleja, resultado de cómo el cerebro filtra, interpreta y otorga significado a los estímulos del entorno.
Como explica Francisco Mora (2016), “el cerebro no ve la realidad tal cual es, sino como la interpreta desde su historia, emoción y contexto”. Esto significa que ver no siempre implica percibir, y percibir no siempre implica comprender el peligro.
En el campo de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), este principio redefine el concepto de “error humano”: un colaborador no se distrae porque quiera hacerlo, sino porque su sistema atencional una red distribuida que involucra el tálamo, el SRAA, la corteza prefrontal y el cíngulo anterior (Portellano & García, 2018) se encuentra saturado, fatigado o mal entrenado. La seguridad, por tanto, no es solo una conducta, sino una función cerebral en equilibrio.
🧠 “El mejor procedimiento escrito no sirve si el cerebro del colaborador no lo ve, no lo siente o no
lo integra a su acción.”
🧠 Educar el cerebro para percibir el riesgo es el primer paso para construir una cultura de seguridad consciente, sostenible y neuroeficiente.
Autor: Nelson Ramos Torres
Facilitador-Coach-Consultor
NRT-KAIROS E.I.R.L.
